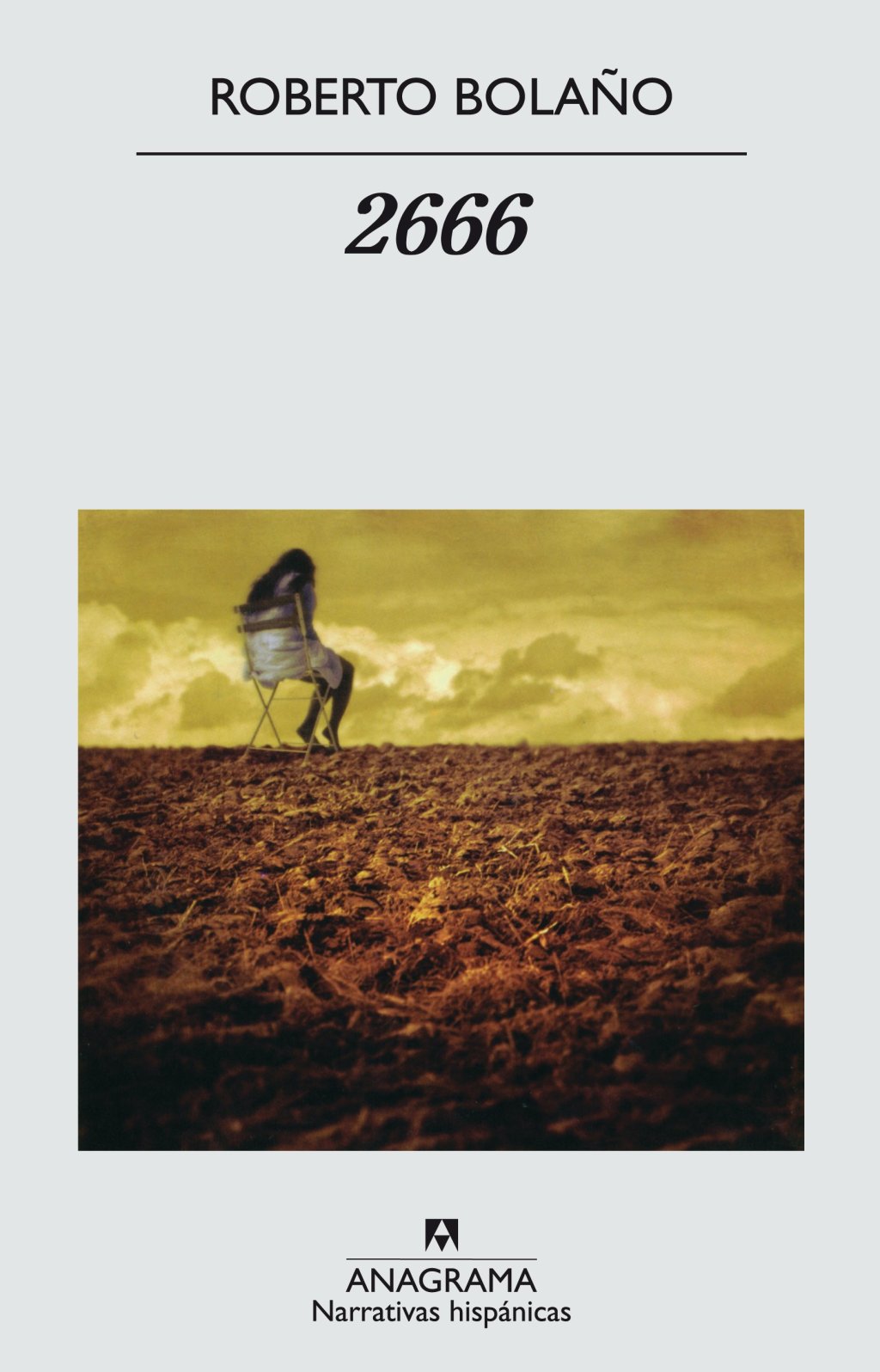Hay una frase atribuida a Truffaut según la cual es imposible hacer una película de guerra que en verdad sea antiguerra. La acción, dice, argumenta irremediablemente a favor de sí misma, sobre todo en el cine, donde la representación de la guerra casi siempre se transforma en un gran espectáculo. No hace falta ir muy lejos para encontrar un ejemplo; basta con la escena más célebre de Apocalypse Now.
Apenas hace falta describirla: al salir el sol, los helicópteros del 1er escuadrón del 9no regimiento de “caballería aérea” del ejército estadounidense avanzan al compás de “La cabalgata de las Valquirias” y arrasan un pueblo vietnamita. Toda hipérbole sobra ante una de las mejores escenas de la historia del cine: los helicópteros en pleno vuelo, el breve momento de silencio en que se ve la cotidianidad del pueblo a punto de ser destrozado, el fulgor de las bombas que consumen todo. La elección de la pieza de Wagner, que pone en escena el contraste entre la alta cultura y el horror de la guerra (y entre el halo de divinidad que pretende la violencia y su realidad efectiva), y además evoca el hecho de que la misma pieza se había usado en Birth of a Nation, la película más célebremente racista de la historia norteamericana, suma otras tantas capas de genialidad. El discurso de Kilgore tras el ataque, que exalta “el olor del napalm por la mañana”, completa un cuadro en el que la guerra es, claramente, “el horror”, como dirá al final de la película el coronel Kurz.
No es muy difícil percibir, en esta descripción, que no es precisamente horror lo que me produce esta escena, sino otra cosa. La maestría de Coppola, la potencia de Wagner, las palabras de Kilgore… la genialidad de la película disminuye cualquier horror que pueda llegar a sentir, y su potencia estética le pasa por encima a toda consideración ética. Y si ese es el efecto que produce en mí, un costarricense que tiene de nacimiento una aversión por todo lo militar, imagino (y puede verificarse en la realidad) que una persona más afecta al espectáculo de la guerra verá esta escena con exaltación no disimulada. Coppola pretendió hacer una película contra la guerra, y ninguna mirada atenta puede confundir el mensaje. Pero la fuerza de la representación es capaz de potenciar aquello mismo que quiso condenar. Truffaut, al menos en este caso, tenía razón.
Este verano releí una novela que, más cerca de nuestro lugar y tiempo, me produce esa incómoda mezcla de asombro estético y condena moral, mezcla que se vuelve más incómoda cuando lo primero supera a lo segundo y uno siente que debiera ser al revés: 2666 de Roberto Bolaño.
Más aun que Los detectives salvajes, claramente la más popular de sus novelas, considero 2666 como la obra maestra de Bolaño, una novela total que interpela la barbarie humana y la entrecruza con el afán de creación: el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez (la Santa Teresa de la novela) son articulados a través de la historia de Benno von Archimboldi, narrador alemán que, como parte de la nación involucrada en el acto de barbarie más célebre del siglo, es el único que puede dar cuenta de ese horror.
La novela llega a su cumbre en “La parte de los crímenes”, donde se narran los asesinatos de mujeres en Santa Teresa a lo largo de cinco años (desde enero de 1993 hasta diciembre de 1997). Aquí Bolaño logra construir una narración a lo largo de trescientas páginas sin un protagonista ni una estructura narrativa más allá de algo tan básico como puede ser una enumeración, cadáver tras cadáver. Dije llega a su cumbre, pero más apropiado sería decir que llega a su nadir, ¿o puede describirse de otra manera el horror de leer como muere una mujer tras otra, mes tras mes, año tras año, sin que la policía o la justicia hagan nada para detener la carnicería?
La muerta apareció en un pequeño descampado en la colonia Las Flores. Vestía camiseta blanca de manga larga y falda de color amarillo hasta las rodillas, de una talla superior. Unos niños que jugaban en el descampado la encontraron y dieron aviso a sus padres. La madre de uno de ellos telefoneó a la policía, que se presentó al cabo de media hora.
[…] Esto ocurrió en 1993. En enero de 1993.A partir de esta muerta comenzaron a contarse los asesinatos de mujeres. Pero es probable que antes hubiera otras. La primera muerta se llamaba Esperanza Gómez Saldaña y tenía trece años. Pero es probable que no fuera la primera muerta. Tal vez por comodidad, por ser la primera asesinada en el año 1993, ella encabeza la lista. Aunque seguramente en 1992 murieron otras. Otras que quedaron fuera de la lista o que jamás nadie las encontró, enterradas en fosas comunes en el desierto o esparcidas sus cenizas en medio de la noche, cuando ni el que siembra sabe en dónde, en qué lugar se encuentra.
No es probable, es seguro: hubo otras muertas, y habrá muchas más. Bolaño, con absoluta maestría, narra esa acumulación sin nunca explicitar la causa de tanta barbarie porque la respuesta, en términos de la novela, es obvia. “La parte de los crímenes” nunca se convierte en un policial, por más que varios personajes sean policías y haya una o varias pseudo investigaciones, porque desde el principio se sabe qué es lo que pasa, de quién es la culpa. Las mujeres mueren por la misma razón por la que murieron tantos antes las puertas de Troya: así lo quieren los dioses, aunque ahora se trate de dioses modernos como el capitalismo y el patriarcado.
Hablar de “los dioses” puede ser una infamia, tanto por la estetización implícita como por la despersonalización. Respecto de lo primero, la culpa no es mía, o al menos no sólo mía, sino de la literatura. Cuando se escribe algo se engarza dentro de una forma estética que produce ciertos efectos. Y esos efectos pasan antes por la euforia que por el horror, o por la euforia a través del horror. Por ello es posible leer Operación Masacre como un thriller, con toda la emoción que implica el género, sin dejar de ser consciente de que las muertes que narra son reales. Del mismo modo, el desfile de cadáveres en 2666 sin duda alguna conmueve nuestra conciencia, pero al mismo tiempo la subyuga, porque Bolaño es un gran escritor y lo que hace un gran escritor es deslumbrarnos con su capacidad narrativa, aun si su intención es otra.
Las mujeres de Santa Teresa mueren, repito, porque los dioses así lo quieren. El patriarcado necesita cuerpos que dominar; el capitalismo necesita cuerpos para extraerles plusvalía. Y los cuerpos de las mujeres son, lisa y llanamente, más baratos. No por nada nunca aparece un culpable definitivo, aunque unos pocos asesinatos logren aclararse. Bolaño sabe que identificar un responsable humano disminuiría el horror porque volvería comprensible lo que pasa; lo volvería, además, resoluble. Pero no es resoluble; los asesinatos son parte de esa trama mayor de horror que es la humanidad misma. Y el panorama de esa trama de horror nos acerca, de un modo retorcido pero no por ello falso, al concepto kantiano de lo sublime. “La parte de los crímenes” construye, por así decirlo, un sublime macabro.
Me di cuenta de que había leído mal 2666 (pero, ¿la leí mal?, ¿qué significaría eso?) cuando charlaba con un amigo y le dije que lo mejor de la novela era “La parte de los crímenes”. “Puede ser”, me dijo, con una expresión que no disimulaba el horror que había encontrado en esas páginas, y al ver su cara sentí vergüenza: decir que eso me parecía “lo mejor de la novela” era, sin duda, un acto de frivolidad de mi parte. Luego, cuando mi novia de entonces leyó la novela y me dijo, con una expresión aun más horrorizada, que era impresionante lo que había hecho Bolaño, entendí que en su boca la palabra “impresionante” tenía un sentido infinitamente más oscuro que en la mía.
Al día de hoy, sin embargo, sigo sosteniendo que “La parte de los crímenes” es lo mejor que escribió Bolaño. ¿Cómo no va a ser genial (cómo no va a ser un acto de maestría literaria) una narración que convierte una lista de asesinatos en una novela? Buena parte de su obra se ocupa de narrar los puntos más bajos de la humanidad, y la manera en que se entrecruzan con el impulso humano de estetizar la vida: Bolaño saltó a la fama con La literatura nazi en América, donde sus protagonistas son escritores de convicciones caricaturescamente reprochables, y profundizó su análisis de la unión incestuosa entre arte y horror en Estrella distante y Nocturno de Chile. Cuando llegamos a 2666 tanto él como sus lectores sabemos con qué bueyes aramos, y si “La parte de sus crímenes” es una genialidad, no por eso deja de ser un acto de infamia: el producto consciente de alguien que entendía que estaba pintando con sangre y que eso es un horror, pero que también sabía que no podía dejar de pintar.
El problema, creo, no es sólo mío. El problema es del impulso estético mismo. Hacer arte es quizá no siempre hacer belleza pero sí hacer forma. Y aunque la forma sea la del horror hay una satisfacción intrínseca en ponerle orden al caos del mundo. Y esa satisfacción es infame, cuando no frívola: la catarsis que según Aristóteles encontramos en la destrucción de Edipo en Tebas o de Héctor frente a los muros de Troya puede ser éticamente sostenible cuando la víctima es ficticia (aunque, para los griegos, ¿esos héroes eran ficticios?); pero, ¿qué hacer cuando la víctima es de carne y hueso, como las mujeres de Santa Teresa, perdón, de Ciudad Juárez?
La objeción es la misma que planteara el sobreviviente de los campos de concentración nazis Elie Wiesel: ciertos episodios son tan oscuros que ningún medio puede representarlos adecuadamente sin trivializarlos: sin convertirlos en arte, o peor aun en entretenimiento (finalmente es difícil trazar una distinción fuerte entre ambos). Paul Celan renegó de su poema más célebre (“Fuga de la muerte”) porque con los años le pareció demasiado bello en el mal sentido de la palabra y sintió que hacer un poema siquiera remotamente bello sobre el Holocausto era una infamia. Ciertos hechos merecen no una representación estética sino una sobria conmemoración como agujeros negros del espíritu humano: Auschwitz, la ESMA, Ciudad Juárez. Y sin embargo, se hizo arte sobre cada uno de ellos tres.
El arte, así, se revela como algo, más que frívolo, inmoral. Solo desde una posición esteticista (¿es posible sostener semejante posición hoy día?) o, peor aún, mercantilista (finalmente, el arte vende) puede defenderse su existencia. Si ver el Guernica de Picasso produce más euforia que horror y más admiración que rechazo (después de todo, se está frente a una de las grandes obras de arte occidental), resulta obvio que el arte apunta hacia una región de la consciencia humana que tiene poco que ver con la ética y más que ver con el asombro. El creador de la bomba atómica pudo maravillarse ante el infierno que él mismo había contribuido a desatar, y citar admirado al Bhagavad Gita: “Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos”. Tenía ante sí el horror de la bomba; tenía ante sí lo sublime. Por esa vía, el arte nos eleva a ese lugar donde (a veces) podemos mirar los asuntos humanos como si fuéramos un dios. Y ya sabemos: para los dioses somos como moscas. Lo terrible es que podamos exaltarnos, o consolarnos, ante el momento en que aplastan a nuestros semejantes, ante el momento en que nosotros mismos nos aplastamos.
Mario Rucavado Rojas
Buenos Aires, EdM, septiembre 2020
Descubre más desde Escritores del Mundo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.