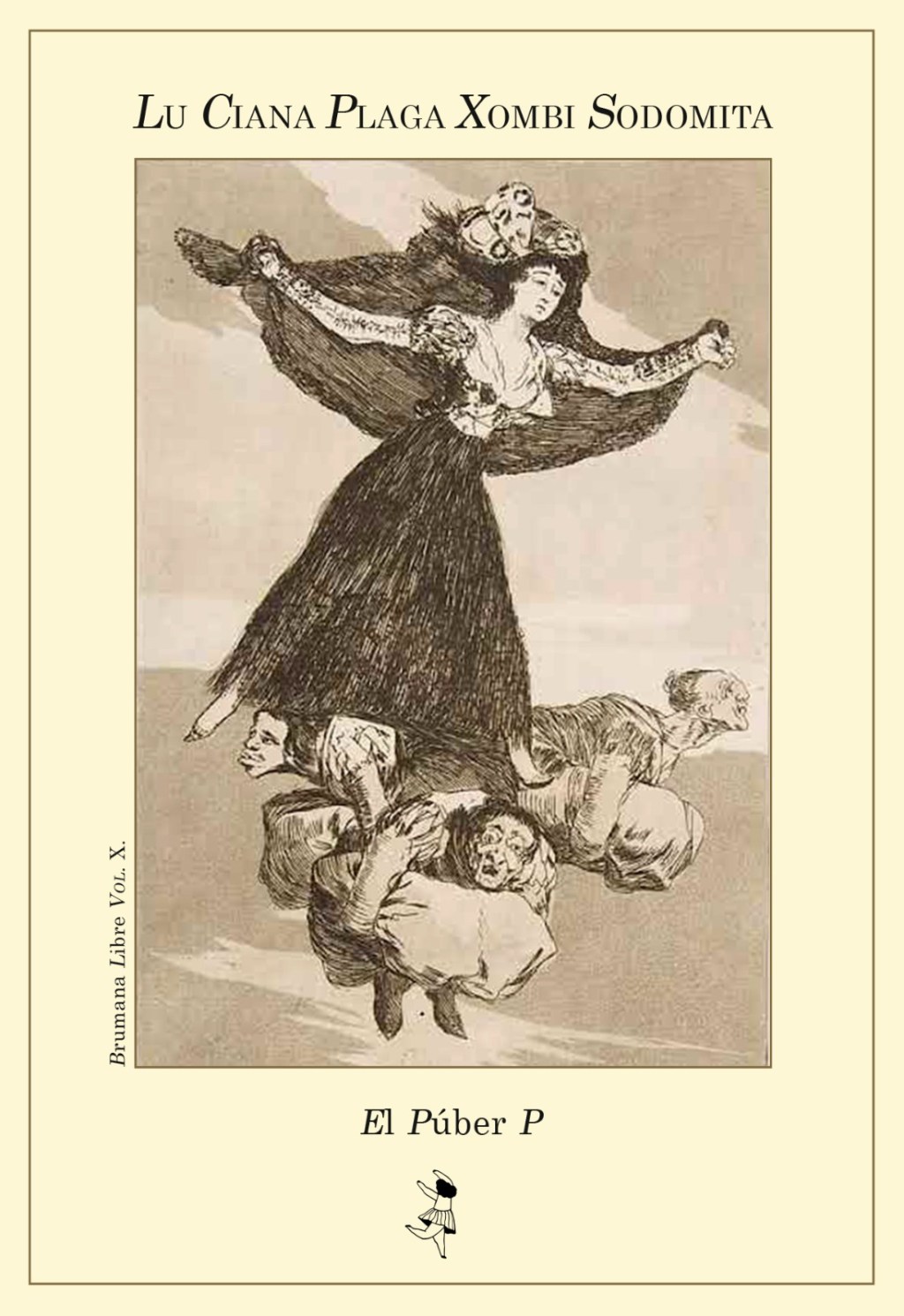El púber P es un performer, escritor y admirador profundo de Batato Barea. Ha escrito los libros: Lu Ciana. Plaga xombi sodomita (2013; 2023) y Machos de campo (2017). Genera desprecio en los señores mayores, cis heterosexuales de clase altísima, con ínfulas de populares en un salón de cortesanos que le hacen loas por dádivas.
En un cine puede ocurrir la peor de las tragedias o la mejor de las fiestas. No estoy parafraseando a Marx y su dialéctica histórica. Apenas si puedo delimitar algo que ha punzado lo vivido con la fuerza de lo incontrolable, para dejarnos, una noche de noviembre de 2011, en la comunión profana de la locura delante de una pantalla. Estábamos en Mar Del Plata por obligaciones laborales, con Lu Ciana y Javi. Creo que habíamos ido a un congreso de esos infinitos, del cual nos escapamos apenas llegamos y, por la noche, supimos que, en el marco del Festival Internacional de Cine de Mar Del Plata, se proyectaba Plaga zombie 3. Revolución tóxica de Pablo Parés y Hernán Sáez, una de las primeras realizaciones argentinas del género zombie, que venía con una muy buena prensa.
Lu Ciana se especializaba, entonces, en Ciencia ficción, un género que siempre me había resultado atractivo y que nunca había estudiado con detenimiento, más que leerlo. Encaminadxs a cumplir con el plan, fuimos al cine, sin saber que, allí, entraríamos en una experiencia irreproducible por lo arrasadora. La película arrancó con un desfile de personajes desfachatados, que solo la posición sudaca podía poner a jugar en una película de género industrial. Recordaba, entonces, la contratapa de César Aira a Emma, la cautiva, donde asegura que intentó escribir un best seller, pero no le salió, porque se interpuso la fuerza arrasadora de la literatura. Acá sucedía algo semejante, pero en el cine. La posición sudaca corre con la ventaja de que, ante las lógicas encorsetadas del Imperio, puede hacer cualquier cosa para correrse de ahí, imponiendo la fuerza de lo auténtico.
El género zombie hacía décadas que había irrumpido desde el cine industrial norteamericano, con poca eficacia y, por entonces, todxs estábamos fascinados con la serie The Walking Dead, llevada desde la historieta a la televisión. Aún no habían irrumpido las plataformas de contenidos y esperábamos, por entonces, que las temporadas aparecieran periódicamente por FOX. Pero a diferencia del tono serio, con personajes realistas y definidos, lo que sucedía en Plaga zombie era una parodia de la parodia del género zombie y, por elevación, de todo el cine industrial de ciencia ficción y de superhéroes norteamericanos. Los personajes irrumpían con una gracia exacerbadamente artificiosa, fuera de cualquier realismo, incluso de la serialidad posible con el Nuevo Cine Argentino de entonces. No había planos interminables de placer intelectual elástico, ni grandes diálogos, ni personajes sobrios y parcos en su neutralidad inexpresiva. Todo era desborde. Los personajes devenían superhéroes vestidos con calzas y enteritos en animal print, otro replicaba el look de un científico loco devenido mecánico, o hasta aparecía un cowboy apanterado que, de golpe, se ponía a cantar y bailar en las innumerables escenas de musicales que se añadían a la delirante historia principal para alivianar los épicos y violentos momentos viriles de lucha contra la plaga zombie. Acorralados, los personajes cantaban y bailaban, al punto de que el duelo final se definía en una fiesta musical en la cual eran aniquilados los zombies. Sucedía lo impensado en cualquier película norteamericana del género. Habían nacido los zombies argentinos y sudacas, bailables.
Pero eso no era todo. Ni siquiera lo principal. Yo había empezado a reírme sin parar tres segundos del delirio cósmico en el que se había convertido la proyección de la película. El cuerpo se sacudía en carcajadas desencajadas ante lo inesperado por las desubicaciones del guion y de la dirección. Pero no era el único. Una marea de grupees había copado la sala y ante cada diálogo gritaban, se ponían de pie, aplaudían, se unían a una risotada universal por momentos, que nos hacía parte de la vibración mágica de lo comunitario. Era tanta la locura que, en un momento, perdí la billetera entre las butacas y me puse en cuatro patas a buscarla en la oscuridad. Palpaba con las manos el suelo cubierto de todo lo pegajoso que puede acumularse en una sala y levantaba la vista, tratando de no perderme un plano. En un momento, los grupees se habían prendido en la escena delirante de la billetera perdida y alumbraban con linterna mi precariedad ominosa. Entonces, sucedió. La canción emblemática de la película empezó a sonar y los personajes danzaron, en medio de rostros chorreados de sangre o putrefactos, acompañados de la música country que irrumpía: “Había una vez tres grandes héroes de verdad/ sus nombres eran: Bill Johnson, John West y yo soy Max/ Bien, muchachos, ese es el ritmo/ Sus vidas eran simples, pero un día sucedió / que un plato volador llegó a la tierra, ¡sí, señor!/ abdujo a un humano y en zombie lo transformó / y entonces la historia comenzó: / PLAAAGAAAA ZOOOMBIE / ¡Plaga zombie!/ ¡Plaga zombie!/ Unidos descubrieron que eran un arma mortal/ Tres héroes, tres amigos, paladines, contra el mal/ cortaron mil cabezas, piernas, brazos sin cesar/ los extraterrestres los quisieron conquistar/ y los federales capturar/ -Eres un gran compositor, John, deberías dedicarte a la música/ -¿Siempre venías planeando esto, John? / -Muchachos, esta historia de vida terminará a lo grande / ¡Plaga zombie! ¡Plaga zombie! ¡Plaga zombie!…”.
La música seguía, las coreos con paraguas pintados de diversidad y vómito verde también, pero ahora era la sala la que cantaba al unísono el estribillo, se ponía de pie, gritaba y bailaba luchando, ahí, junto con los superhéroes sudacas, con las mismas herramientas que ellos, contra los zombies fósiles que podían ser los tiesos y estupefactos espectadores del cine convencional. Todo era un delirio de proporciones gigantes. Era muy difícil entender lo que pasaba. Yo, de golpe, había encontrado la billetera otra vez. La música repetitiva y los grupees, lejos de aplacarse, hacían crecer, cada vez más, la fiesta cinematográfica al borde del mar. Una energía poderosa se había atravesado en nuestros cuerpos. Solo podíamos cantar y reírnos, el estribillo se había incorporado a nuestra cabeza con el magnetismo de lo irrefrenable. Cuando terminó la película, nos pusimos de pie y aplaudimos de manera desquiciada. Los grupees estaban en niveles desorbitantes como para fingir demencia. Salimos de la proyección de una película, como si hubiéramos ido a un recital. Sudados y sin poder dejar de cantar el estribillo. Comimos cantando el estribillo, asistimos al congreso cantándolo, nos dormíamos tarareándolo, a los pocos días, viajamos en la ruta reproduciéndolo sin freno. Entonces ocurrió, sumergido en esa profunda alegría cósmica, tomé un cuaderno, en pleno viaje de retorno y empecé a escribir los primeros poemas de una especia de novela poética o de poesía narrativa que, de entrada, tuvo el título Lu Ciana. Plaga xombi sodomita. No sabía en qué iba a terminar eso. Lu Ciana había dado nacimiento a la otra Lu Ciana, una hérua escrita, los zombies se convirtieron en xombis y volvían gays a la población; Javi se convirtió en la Tía y así, así, así. Mientras leía los primeros versos en el regreso, me di cuenta de que lo único que había hecho con eso era intentar atrapar un poco de esa alegría y desborde de lo vivido en las palabras que escribía, para que nos acompañe con su fuerza más allá del momento. Acaso esa sea, también la fuerza arrasadora de lo sudaca: activar la alegría frente a un mundo que, por las mismas lógicas del Imperio, nos quiere tristes o, peor aún, derrotados. Ese día, en la ruta, adentro de un auto, aún seguíamos derrochando la alegría de un momento que no queríamos que terminase y que, quizá por eso, se convirtió en libro.
El púber P*
Buenos Aires, EdM, octubre 2023
Descubre más desde Escritores del Mundo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.