Son las 4 de la mañana, desde hace varias horas el ventilador sólo hace circular aire caliente, A. se resignó a no dormir y enciende un cigarrillo. Sabe que estoy despierta y retoma la conversación de la tarde. ¿Por qué Grazia Deledda? Me incorporo un poco, descartando mentalmente los lugares comunes del Nobel y los aniversarios. Me mira soltando el humo del cigarrillo a un costado para que no me dé en la cara. Supongo que es mi amor por las causas perdidas, pienso en voz alta, me parece extraño el lugar que ocupa en la literatura italiana. Esta vez, da una pitada mirando al frente y juega con el humo, su silencio me deja rumiando mis propias palabras.
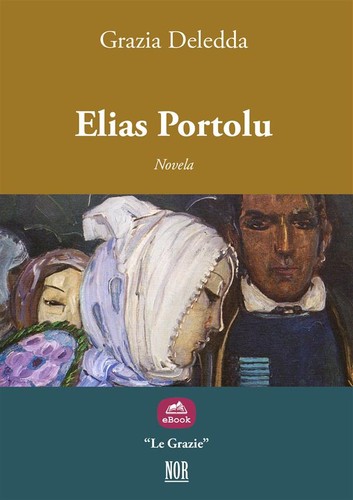
Hay algo en su modo de usar la lengua que me parece fascinante, le digo, pero no es exactamente lo que pienso. Lo que en realidad me fascina es su relación con la lengua, su capacidad de aprender por sí sola y a partir de la lectura, un sistema de sentido que pudo amalgamar con el propio hasta generar una prosa de respiración relajada y cadencia pausada. Es mucho más que su uso, concluyo para mí. Hay un mundo sardo en su escritura que, de pronto, dió un salto y se incorporó a la italianidad, trato de elaborar en voz alta mientras A. me mira de costado. Las primeras rimas, que son las que te mostraba hoy a la tarde, las escribió en sardo, pero después, los textos en prosa los escribió en un italiano correctísimo que, por momentos, conjura todo ese clima que construyó en la trama, en una palabra intraducible, en una chispa de sardo que, si se tradujera, se sentiría falsa.
A. deja escapar el humo con lentitud y la nube se disipa tan pronto como se forma, observa que mi apreciación parece netamente lingüística. Me quejo, claro que no, tiene que ver con los modos de construir un mundo. Te concedo que no me llama la atención que sus coetáneos no la hayan sabido leer, que los sardos se ofendieran. La forma en que retrató la vida de la isla era tan vívida que más de cien años después de su publicación todavía puede hacerme tocar las plantas al costado de una senda pedregosa o calmar el calor del sol de verano con la brisa del mar. Ahora, imaginate esa sutileza en la construcción de personajes. Sí, entiendo, asegura mientras deja caer las cenizas en un pocillo. De hecho, por eso le dieron el Nobel, por su habilidad para recrear la vida cotidiana de la isla y su entorno natural. Por primera vez me mira con sorpresa, pero ignoro su expresión y sigo.

Cuando leés los poemas da la impresión de estar en la piel de una muchachita, hay un enamoramiento profundo con su lugar y es eso lo que hace que uno lo experimente, no porque sea lujosamente detallada en la descripción de la estepa o el mar. Hay ternura en la mirada sobre los paisajes de la isla y, al mismo tiempo, la abundancia natural que rodea a la voz poética elabora un entorno lujoso donde proliferan todo tipo de plantas, minerales, cauces de agua. A. me mira en completa confusión, creo saber lo que piensa, pero no digo nada. ¿Eso no sería más una poesía pastoril? Porque lo describís casi como si fuera modernista, pero lo que estás diciendo se parece mucho a ese estado de gracia que experimentan los pastores en la benévola naturaleza. Suspiro, no logro que entienda y, a este paso, no voy a lograr que la lea para entender.

Está bien, olvidate de las poesías. A. sonríe creyendo que me obstino, y puede ser, tal vez la causa perdida sea yo. Me gusta porque no encajaba, porque no se la esperaban, pero sucedió. Me gusta porque era, ella misma, una fuerza de la naturaleza. Si la vas a pensar como figura pública, no sirve para programa de chimentos, por ejemplo. Era una mujer que se casó joven y se quedó con ese hombre toda su vida, que nació en un pueblito de provincia y soñaba con vivir en la capital, y lo hizo. Nada fuera de lo ordinario. A. suelta una larga bocana de humo y agrega, salvo por el Nobel. No, reacciono de inmediato, salvo por su excepcionalidad. Sus textos son sutiles construcciones de una Cerdeña en la que las pasiones humanas conviven con las tradiciones antiguas y las religiosas, con los mitos y las creencias populares. La acusaron de mostrar una Cerdeña atrasada, ignorante, en un momento en que todo iba hacia el futuro con el impulso del progreso y de las máquinas, de la ciencia y la experimentación. No lograron ver el trabajo poético de esa prosa italiana enhebrada de sardo, de esa alienación territorial y lingüística que fue necesaria para poder insertar a la isla en el territorio de la península. Escribió la vida local en la lengua nacional, sí, pero también construyó narraciones de imágenes vívidas y móviles, novelas como el escudo de Eneas, lo inamovible estaba construido de imágenes que fluían.
Fluían, repite apretando los labios en torno al breve cilindro que se acorta. Lo que no entiendo es cómo le dieron el Nobel a una escritora que nada tiene que ver con su época y que, por lo que decís, tampoco fue bien recibida. Su brazo se extiende relajado a un costado, las cenizas caen sin esfuerzo sobre el pocillo, me mira. No sé si no fue bien recibida, los sardos no la apreciaron porque se sintieron tocados, y los críticos no supieron bien qué hacer con ella porque, como toda mujer, debía inscribirse en alguna de las líneas que habían inaugurado los hombres y ella no se alineaba en ninguna. No le concedieron ser la que inaugurara una línea propia, aunque te concedo que es probable que eso tenga que ver con lo excepcional de su formación. Una mujer que leía a los rusos del XIX, que tradujo a Balzac, que tenía todo eso en la cabeza mientras escribía esas historias en las que los personajes vivían atormentados por la culpa y el pecado en una trama que avanzaba con el convencimiento de un destino ineludible, pero que lograba mantener al lector en vilo deseando que los personajes lograran escapar del destino funesto que los esperaba. Leía a los rusos, repite A. mirándome como si hubiera olvidado su brazo extendido, su mano que cae y el pequeño cilindro que gotea cenizas sobre mi pocillo, o sea que tiene cierta raigambre realista.
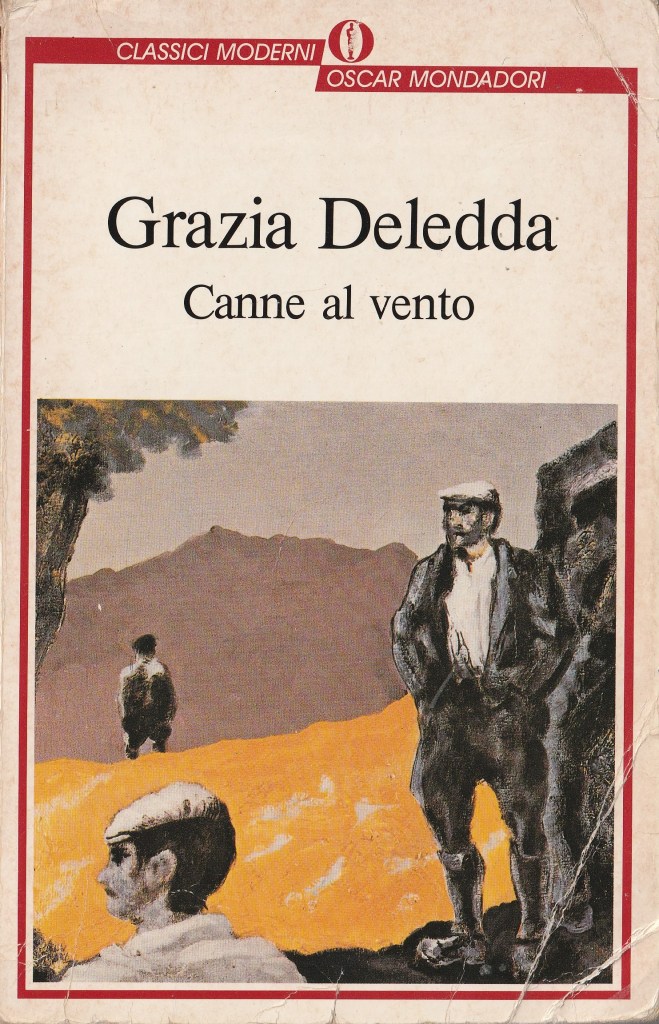
Por unos momentos pienso bien en sus palabras, se deslizan por los pabellones de mis orejas y su timbre de voz me parece tan disfrutable que dejo de lado la pregunta implícita. Miro su carita, sus brazos, su cuerpo entero, como si la conversación no hubiera existido, como si hubiera pasado de los versos que traduje esa tarde a la cama donde nos desvelamos. Realista. Bueno, sí. Admito en voz alta. De hecho, muchos la califican de verista. Pero vos no estás de acuerdo, esboza mientras presiona el breve cilindro marrón contra el fondo de mi pocillo de café. En los escasos segundos que tarda su maniobra pienso cómo podría yo estar de acuerdo o no con lo que la crítica ha estudiado y desarrollado a lo largo del tiempo, pienso si un solo lector tiene derecho a esgrimir una opinión distinta. No es que yo esté en desacuerdo, me excuso como si necesitara o pudiera hacerlo, la misma crítica admite que no se enmarca del todo en esa estética, pero es la que mejor le queda, por decirlo de algún modo. Creo que es la impronta mítica la que no permite que esa categorización cierre del todo, sus textos tienen un componente folclórico que es muy importante para la trama y para la identidad de los protagonistas. Sus personajes actúan en circunstancias históricas delimitadas de forma precisa, aunque sutil, pero los conflictos son tensiones pulsionales y es su expresión lo que viene determinado por las tradiciones, las creencias y los condicionamientos sociales, por eso cualquier lector, en cualquier momento, podría comprender los conflictos que los atraviesan. Suena mucho a Naturalismo. Miró su expresión y no sé si es burla o resignación. Claro, si lo fuera, sería Verismo, pero no hay una gota de ciencia en ella, no se trata de antropología social, su sujeto no son las clases bajas urbanas, y sus tramas no son ni de denuncia, sólo es la expresión de un mundo tal cual es. Giro la cara para encontrar su mirada una vez más. O tal cual ella lo ve.
Pienso que Deledda tenía razón, que es dulce pensar en la persona que amamos, pero más dulce todavía es amanecer a su lado. Cuando mis ojos encuentran su mirada, su expresión se transforma por unos instantes, sus cejas se aplanan, las comisuras de sus labios se arquean y se le llenan los cachetes. Sonríe y mientras cierro los ojos extiendo mi pelo sobre la almohada y mi cara sobre el hueco de su hombro, mi mano descansa sobre su pecho y la suya sobre mi cintura. No hay brisa de mar en la ciudad, ni senderos pedregosos, pero ciento cincuenta años después, sigue siendo dulce el amor.
María José Schamun
Buenos Aires, EdM, enero 2022
Descubre más desde Escritores del Mundo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

