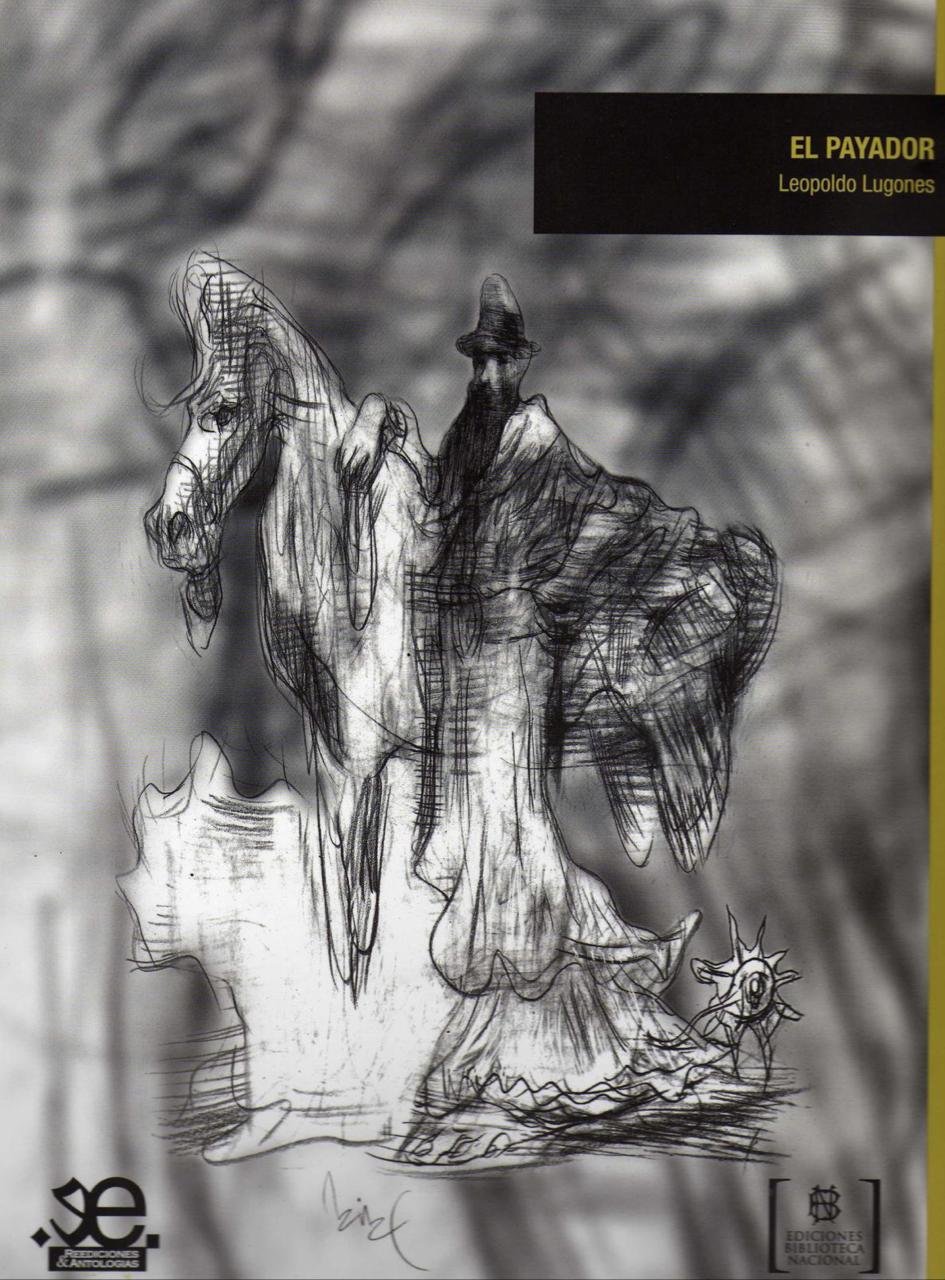Horacio González, para muchos simplemente «Horacio» de una forma que rechina, sin dudas, con «Mauricio» pero, incluso, también con «Cristina» o «Alberto», los que lo llaman «Horacio» es probable que hayan mantenido con él por lo menos un intercambio verbal, cuerpo a cuerpo, en una asamblea, un instante de conversación en un pasillo, al término de una charla o clase, en la calle, en alguna manifestación o acto público; González falleció el 22 de junio y sobrevino un acontecimiento de enorme magnitud que produjo textos que vale la pena guardar y esquirlas punzantes de todo tipo: escritos, como subrayaron algunos, de sindicatos de ladrilleros, taxistas, trabajadores del Estado, gremios, opositores al gobierno actual y defensores del gobierno, de numerosos «discípulos», colegas, lectores y amigos esparcidos por el país y otras latitudes.
Varios meses después, las cenizas de Cooke en la campera de González al término de uno de los escritos de Eduardo Rinesi o la imagen de González con veintipocos tirando piedras a la policía en la Noche de los Bastones Largos contada por Oscar Terán en el recuerdo de Javier Trímboli siguen flotando; imágenes que pasan como casi ninguna otra por el tamiz de un tweet de Alejandro Kaufman, algo así como (porque los borra sistemáticamente): «los obituarios son difíciles, penoso es cuando hablan más de quien escribe que del homenajeado», entran en una serie sobre la relación de González con la figura del Otro que retorna, sutil, en una columna que escribió por entonces Florencia Angilletta sobre el asunto de la presencialidad y la virtualidad en la educación superior, cuando termine la Pandemia un escenario que hoy parece más cerca.
El mito de Cooke en González, su cuerpo ante el conflicto político en la calle como activista, y la relación entre ese cuerpo y las aulas; Angilletta cerró su columna en elDiarioAR con otra imagen: la de un espejo del baño de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, no los pasillos, el espejo del baño donde González se mira para verse mientras alguien lo espía desde afuera. La muerte de González fue un punto de inflexión distinto al de otros intelectuales y escritores por su relación con la política. No todos ni todas los y las escritoras mantienen un vínculo igual de intenso con la política en el sentido de los partidos políticos con chances efectivas de gobierno. El texto de Beatriz Sarlo en el diario Clarín –al que dice no leer y donde no suele escribir– también pasó por el tamiz del tweet de Kaufman pero empujado como performance: no deja de hablar de sí misma aunque se trate de un elogio sin precedentes.
Angilletta incluye al espejo del baño. Se preguntaba, por esos días de julio, hasta cuándo podemos seguir con clases en pantallas. Todavía hoy no compartimos el baño, cada cual usa el espejo de su casa. Es imposible vernos a los ojos entre mirar a la cámara o a la pantalla; y ya no nos vemos unos a los otros reflejados en espejos. La virtualización generalizada de la educación superior fue impulsada como destino inexorable por el actual ministro de educación: pandemia y «aceleracionamismo». Las personas que cuidan a otras personas ahora pueden cursar estudios de educación superior sin el drama de trasladarse y no tener con quién dejar a los que cuidan. Es cierto. Sin embargo, el argumento no contempla la educación superior de todas las otras personas que no cuidan a otras personas, que pueden trasladarse e, incluso, que podrían desearlo; como aquellas que tienen entre 18 y 20 años, para las cuales salir de la casa es la forma ancestral de entrar en el mundo.
Mirarse en el espejo del baño de la facultad o del trabajo, relojear a otros y otras mientras se ajusta la línea del lápiz labial es el doblez de la crítica feminista mediante el cual Angilletta redobla la apuesta del propio González y de Juan Laxagueborde en el sintagma que da título a los textos de uno compilados por el otro: «Saberes de pasillo», es el título de un texto de González sobre las Facultades de la Universidad de Buenos Aires.
Porque González no fue sólo el pasillo, el cruce, el encuentro con los otros, la bifurcación, el nudo y cruce de caminos, también fue la autopercepción permanente, la de quien se mira al espejo; la propia situación desde la cual se piensa con el otro pero que nunca pierde de vista el autoanálisis de un ensayista que no da por sentado su lugar de enunciación. La condición barroca de González fue señalada una y otra vez. Otros comentaron sobre esos comentarios. Borges decía de Martínez Estrada que era barroco, incluso, que Martínez Estrada era el más barroco y que superaba en ese sentido a Lugones que también deseaba ser barroco. Lo dice en más de una entrevista. González era barroco en ese mismo sentido. Las formas de la cultura popular se imbrican con el ensayo modernista. González escucha; ante todo abre el oído, afirma Guillermo Korn.
Habla como escribe, dijo Alberto Giordano desde Rosario, en la clase especial que dedicó a uno de los pre-textos de El Ojo Mocho: «Elogio del ensayo», un texto de González publicado en agosto de 1990 en Babel. Revista de Libros. Los otros pueblan lo que piensa, sea un personaje ficcional de Borges en Los pueblos bárbaros o cualquier otro mito del tipo de los que podían interesar a Mariátegui como lector de Sorel o de Nietzsche, los mitos del pensamiento salvaje de Levi-Strauss o en el sentido de la poesía –Mariátegui, igual Martínez Estrada, cita al poeta francés Henri Franck para hablar del mito– o de la literatura y el lenguaje, como dijo Américo Cristófalo, en el homenaje que rindió a González al comienzo de una sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras. González, sociólogo, era más de letras que de estadísticas; en él pesó más la influencia de Viñas y Martínez Estrada que de Gino Germani. El crítico literario director de la Biblioteca Nacional leyó a Roberto Arlt, a Macedonio Fernández, a Martínez Estrada, a Ramos Mejía, a Borges.
Lee como escucha. Más de uno de los muchísimos textos de despedida buscó describir la experiencia de su trato en el cuerpo a cuerpo; Giordano dijo que cuando hablaba parecía venir desde otro lugar en el que se ausentaba entre una interacción y otra; un lugar donde escribía sin las manos, usando el lenguaje en un sentido no comunicativo, sino más bien en función de comprender problemas. Horacio Verbitsky lo recordó como «Horacio Balzac«, en el parecido físico con la escultura de Rodin donde el francés figura sin sus manos. Si habla como escribe, entonces, lee como escucha. La dimensión del lenguaje como sedimento mítico de la cultura se levanta como jeroglífico a descifrar por el materialismo vitalista, una serie de ideas que pueden ir, como dice Eagleton en Materialismo: «de Demócrito y Epicuro a Spinoza, y de este a Schelling, Nietzsche, Henri Bergson, Ernst Bloch, Gilles Deleuze y varios otros pensadores», entre los que hoy incluimos a González: la crítica literaria como crítica del mundo. Cuando lee escucha voces en una tradición donde interviene; entre la ruptura vanguardista constituyente y la contradictoria institución que destituye la pauta cultural dominante.
Un número entre otros de El Ojo Mocho sirve para seguir pensando, como han hecho otros durante semanas y meses, en el «método» de González. Al término de «Corrientes y Callao» de Yo ya no (el libro sobre González de 2016), María Pía López había anotado: «El método HG es la insistencia en la materialidad de los procedimientos y de la escritura. Su núcleo es el quiasmo: el pasaje de forma a contenido y de contenido a forma.» (110). En el editorial del número 11 de El Ojo Mocho, «Teoremas», publicado en la primavera de 1997, cuando todavía la dirección de la Biblioteca Nacional no estaba en el horizonte de González, el colectivo editor propone un texto breve de filosofía política para dar inicio a un ejemplar que lleva el nombre general de «Palabras profanas»: cuatro páginas de filosofía política sobre el llamado «Teorema de Baglini», que todo amante de la discusión política ha escuchado mencionar, desde los compañeros ladrilleros y los compañeros taxistas a los trabajadores del Estado, Laura Radetich o los piqueteros.
El diputado y senador radical por la provincia de Mendoza, Raúl Baglini, habría hecho célebre a fines de la década de 1980 una idea que un periodista selló como «teorema de Baglini» que indica que cuanto más se acerca al poder una fuerza política más modera un discurso que a la distancia puede ser incendiario. El editorial de El Ojo Mocho –por entonces a distancia del poder– responde al «teorema de Baglini» con Sartre.
Comienza rememorando el pedido de desmovilización que hiciera Perón a las organizaciones revolucionarias tras su regreso en 1973, y el lugar común ya por entonces de que según los momentos conviene ser más agitados o más apacibles, en épocas turbulentas o en épocas calmas. En 1997 que es cuando fue publicado ese número del El Ojo Mocho, Cristina Kirchner era diputada nacional por la provincia de Santa Cruz. «Palabras profanas» aparece dos años después de Erdosain. Cuadernos de El Ojo Mocho; es muy posible que por entonces e incluso todavía en el año dos mil, el colectivo editor estuviera más cerca de David Viñas que de Cristina Kirchner en el intercambio televisivo donde la futura senadora discute con el escritor afirmando su optimismo militante. La posibilidad de acercarse al poder hasta adoptar la perspectiva misma del gobierno y del Estado en los términos de Baglini, en 1997, era pura conjetura desde una perspectiva opuesta a la neoliberal conservadora. La oposición al gobierno en la década de 1990 a pesar de Cacho Alvarez y la Alianza se afirmó en las rutas y en las movilizaciones de Derechos Humanos.
El editorial de El Ojo Mocho propone una traducción del teorema: «a mayor sensación de cercanía del poder, se convierten los grupos en defensores del poder». El Teorema es presa de una paradoja: si para llegar al poder la oposición debe ser como el poder entonces se disuelve en tanto oposición. El teorema se adecúa a la lógica de la «gobernabilidad» que la oposición «debe» acompañar; hay unos límites del orden que es necesario respetar.
«Más dramático que Baglini, Leopoldo Lugones también formuló su geometría de las pasiones» –nos dice el editorial de El Ojo Mocho–, en el contexto de una discusión con Deodoro Roca y con la nueva generación de la Reforma Universitaria:
«El teorema de Lugones no exige espacio ni tiempo, sino honor. Categorías de las derechas, se sabe, que aluden así a un sentido intangible e idílico de la figura política, cincelada en rasgos señoriales: la historia se escribe desde el poder, pero el poder debe quedar revestido de una épica que para todo poder, finalmente, es insoportable. El teorema lugoniano del fabricante de vidrios [a los veinte años se rompen a los cuarenta se los coloca y a los sesenta se los fabrica] es inaguantable para el poder que desea diseminarse en la sociedad sin caballería feudal, sin cánticos homéricos ni payadores provenzales. La idea del saber lugoniano era cesarista, autocrática, pero su teorema, en realidad, hablaba de una confusión radical en las biografías mito-poéticas de los políticos. Ellos debían ser, en un único punto, todo lo que pudieron haber abarcado a lo largo de sus vidas en materia de intensidades ideológicas. En un único ombligo ideológico, un maelström insondable debía permitir que bullera simultáneamente un alma conservadora y nihilista, junto a otra corporativa y aniquiladora, junto a otra más profética y suicida. Este teorema de Lugones, efectivamente, es el fin de la política por extenuación de sus posibilidades. Se anulan aquí el espacio-tiempo del sabio Bagliniano, que consagra el sarcasmo y la piedad consigo mismo en su lenta tarea de ir recorriendo el camino del poder con la garantía de serlo, porque de entrada ya se intimaba con la lógica esencial de ese poder. Y entonces se encarnará la posesión de ese poder cuyos límites físicos y aduanas se dibujan ante nosotros, porque antes nuestra imaginación ya se vanagloriaba de estar esculpida con un diseño de esas divisiones y protocolos. En nuestros secretos pensamientos ya éramos ellos. Dentro de estos teoremas –del severo prosista y del movedizo diputado– acechan los pensamientos funcionalistas. Un valor central ordena a las sociedades, y no hay cometido mayor para el pensamiento que auscultarlo y reproducirlo en nuestras propias conciencias. Como se dice en la jerga sociológica: `internalizarlos´.
Uno de los inventos más exitosos de Sartre fue la asociación entre la idea de la política y la «suciedad de las manos», entendiendo por tal una idea de la acción donde nunca se comprende completamente el sentido de los empeños humanos en la historia. Los héroes sartreanos no son quienes se mantienen puros, éticamente incorruptibles, a la espera de una expresión coherente de sus ideas, pues no existe sino la acción de mala fe, aquella que define al ser de lo humano de dos maneras: o como una práctica inerte que se contrapone a una conciencia que no atina a decir sus motivos, o como una ideología explícita que no puede acompañar, con sus rudimentos de rigidez, los verdaderos desplazamientos del individuo en la historia. Las manos sucias son, precisamente, la expresión de esa disparidad, pues el hecho de estar siempre en situación de compromiso no obsta para que las justificaciones sean antagónicas a los hechos protagonizados. De tal modo, la responsabilidad sartreana tiene, por así decirlo, una doble capa de significaciones: primero, el individuo en la historia acude a sus motivos reflexivos y se empeña en las acciones bajo épicas redentoras o asombrosas. Luego, percibe que esas explicaciones no alcanzaban para dar cuenta de sus actos y entonces `quedará solo con sus acciones en el mundo´. Es ahí que se desarrolla la otra responsabilidad, la del solitario ético que aun en la orfandad de su situación queda acompañado por la memoria de una acción que ya no tendrá cabida en un nuevo cuadro histórico. Queda, pues, en la honra irreversible de su libertad. En Sartre, la responsabilidad ante la historia alberga tanto al militante como al desventurado que se definió por lo que ahora parecería un desvío o una anomalía de la historia, pero decide asumirlo como el corazón esencial de su dolor o su compromiso.»
Del Teorema de Baglini al de Lugones y de allí al de Sartre de la «suciedad de las manos»; no hay que ceder un céntimo las convicciones ante la cercanía del poder, hay que ensuciarse las manos; solo o entre «Tribus y manadas» como apuntó Daniel Link, entre el aula y la calle, en la Biblioteca Nacional o en los diarios; en los proyectos de revistas, en gestiones institucionales de las más variadas, en la ficción o el ensayo, entrometerse.
El número 11 de El Ojo Mocho incluye una separata contra el ethos burocrático en la universidad. González responde al «Manifiesto de octubre. Para una crítica de la razón académica», se trata de uno de los más importantes escritos de González sobre la Universidad: «Cinco textos de la tradición crítica argentina frente al canon de tasación universitario», en su fase más modernista pone en acto un cruce entre Mariátegui y Borges. Aunque no los nombre, el texto entra en serie con «Heterodoxia de la tradición» del peruano y con «El escritor argentino y la tradición» del criollo cosmopolita.
La Universidad, en el sentido de las Facultades vinculadas con la historia, la sociedad en general y la cultura, define qué lecturas se hacen, cómo ordenar la tradición en el terreno de la formación de los formadores, o formación de evaluadores. González se aparta del mito de la «profesión» y anota nombres de ensayistas. Sin división entre «sociología», «letras» o «filosofía», una serie de nombres que están fuera de la universidad deberían ordenar nuestras ideas: Ramos Mejía, Florencio Balcarce, Deodoro Roca, Martínez Estrada, Oscar Masotta.
Se trata de pensar por fuera del Estado. Eduardo Rinesi en Filosofía (y) política de la Universidad, después de su paso por la gestión, en 2015, dispone la mirada de quien pensó desde el Estado. La universidad puede darse a sí misma una «filosofía política» que sea una filosofía de la autonomía y de la separación respecto de las otras esferas. Pero la autonomía como principio no puede sino estar de manera permanente indagando qué es lo que sucede fuera de sí misma, en la sociedad, nunca debe cerrarse como burocracia del pensamiento a su reproducción más o menos eficaz.
La autonomía universitaria reafirma la autonomía de los procesos sociales que tienen lugar fuera de su espacio y acerca de los cuales se desenvuelve, como permanente inestabilidad. El espacio de la crítica tal como señalaba David Viñas, se realiza por fuera de la «cultura de gobierno». Eso fue lo que logró González como el «funcionario más osado»: alimentó el espacio autónomo de la crítica y de las revistas de política y cultura desde el Estado; la Biblioteca Nacional que editó a Lugones no produjo una épica lugoniana, sino todo lo contrario. A pesar del agite militante de la «década ganada», del pastiche posmoderno –los álbum de figuritas– y la retromanía de las figuras del peronismo clásico; el kirchnerismo en su fase emergente y dominante fomentó menos una épica monumental, que otra más bien trágica en los pañuelos de las madres y la figuras politizadas del detenido-desaparecido o el ex combatiente conscripto.
Lo dijo Alejandro Kaufman y después lo borró; o lo soñé: González no se plegó al kirchnerismo como si el poder político lo hubiera engañado, un rumor que pretendió explicar por derecha algo de lo que estaba pasando ante el acontecimiento de su muerte. El kirchnerismo es lo que es –en gran medida– por el esfuerzo de Horacio González. No se puede decir lo mismo de Beatriz Sarlo y del radicalismo o Larreta porque en ese caso la intelectual siempre figura a distancia del poder. Se ensucia las manos, claro que sí, escribe en la prensa y discute en televisión, va a la justicia cuando la llaman, se autocritica «fuertemente» y ofrece declaraciones públicas, pero jamás ocuparía un cargo de gobierno, excepto la dirección del Instituto de Literatura Argentina de la UBA, tal cual afirmó; si alguien se la ofreciera. «El funcionario más osado», como definió María Pía López a González, no abandonó nunca el espacio de la crítica y, al mismo tiempo, adoptó el punto de vista del Estado.
En el teorema de Sartre, la autonomía del intelectual es condición necesaria. Dependiendo de la interpretación del momento histórico y de la lógica de una formación política concreta que a su vez se autodefine en esa relación, la autonomía puede integrar un proyecto político de gobierno no sin contradicciones y problemas, sino todo lo contrario, en estado de asamblea (o «Carta Abierta») permanente; en situación. Más de uno creerá que el partido es el límite orgánico y si un intelectual de izquierda periodista crítico del accionar de las fuerzas de seguridad ocupa un cargo público no podrá publicar sus informaciones en revistas: en esa gama que va de la perspectiva del Estado a la perspectiva de la crítica autónoma respecto del partido, del Estado y de la Iglesia –crítica autónoma que Rinesi señala en la Universidad desde Kant– en los distintos puntos –entre llevar adelante una acción como agente del Estado dependiente de una política pública y un funcionario de gobierno, ejercer la docencia, escribir en una revista u opinar en un medio–; los que escriben lejos del libro liberal se ensucian las manos.
La autonomía es necesaria incluso en los ámbitos más jerarquizados. La soldadesca acrítica no produce nada duradero; el silencio «para no colaborar con la derecha» y otras formas del servilismo obsecuente son «culturas de gobierno», y poco más.
En otro tweet, Kaufman anotó: «Después de engendrar océanos el manantial dejó de fluir». Christian Ferrer escribió y fue citado por otros: «Algo inmenso partió hoy de este mundo». La ausencia de su muy querida presencia puso ante la vista de todos una frontera, un límite difuso que parece perimido; abolido, dijo Fredric Jameson en 1984: el espacio de la distancia crítica.
González fue un escritor modernista en pleno posmodernismo. Abrió distancia crítica de la interpretación sobre el plano liso de los discursos que borran la historia. Ante el fetiche y el pastiche donde formas congeladas y estereotipadas de otras épocas se superponen para adecuarse al intercambio de la mercancía, González interrumpió con el barroco de la escucha, el espejo, el autoanálisis y la escritura ensayística. En sus textos y en su habla, la expresión pretende decirlo todo y como sabe que no puede hacerlo no deja de mostrarse siempre provisoria e incompleta. Como El grito de Munch en la lectura de Jameson, Gonzalez «deconstruye» la expresión». La lengua de González puede aparecer en televisión pero no se somete. El modernismo –o ultramodernismo (Groys)– resiste al posmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío. El espacio de la crítica dispone un programa político: cartografías de lo social y cultural, la tradición del ensayo argentino frente al ethos burocrático del pensamiento en la universidad, las revistas, la Biblioteca Nacional, las editoriales, los nombres, legados y tradiciones argentina y latinoamericana contra el plano liso, amarillo, del simulacro neoliberal.
La distancia crítica de la era de la autonomía se ensució las manos en la función pública y afirmó un legado político y cultural. En el homenaje de la llamada Corriente Nacional de la Militancia se pudo ver a otros funcionarios hablando de González, coordinados por el actual ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El kirchnerismo fue en parte –y a pesar de lo que Cristina Fernández le dijo a Néstor Kirchner sobre su mutua defensa de lo moderno frente a lo posmoderno– también una forma cultural posmodernista: oficializó el pastiche acrítico, fomentó fetiches de «cultura de gobierno» y perdió la distancia entre las campañas publicitarias que apelan a las emociones del deseo en el mercado de imágenes contemporáneo (del fillm No de Larraín a los globos de colores) y la cultura política de masas, la narrativa histórica, el pasado de las luchas por la emancipación; un legado que puede no servir para ganar elecciones pero que cuando deja de volver, habilita al Teorema de Baglini y las preguntas por la tradición nacional o plurinacional, el pasado y la utopía ceden ante la cercanía del poder.
Algunos pensarán que la muerte de González es otro signo del final de la historia, que con él se pierde un pedazo de modernismo crítico latinoamericanista, que la crítica es cosa del siglo pasado, como habría sido el propio González, a pesar de su persistencia en este mundo, hasta el 22 de junio último. Sin embargo, el coro de voces que tronó en infinidad de textos que aún no paran de fluir como nuevo «manantial» –por estos días se está presentado La palabra encarnada una nueva compilación de textos de González– pareciera indicar que el posmodernismo hegemónico sigue encontrando zonas de fricción, escrituras que se pelean con el tweeteo y el posteo incesantes, columnas en los medios como la de Angilletta que pueden ser leídas más de una vez, que nos gustaría recortar para guardar en un cuaderno de apuntes que dure algún tiempo, no necesariamente una vida pero sí algunos años o un lapso de tiempo considerable en el que nos volvamos más críticos y aprendamos a ensuciarnos más y mejor las manos del modo más gonzaliano posible, en el sentido de la amplitud de sus efectos no inmediatos.
Es simple imaginar que la crítica es cosa del pasado y que González fue uno de sus últimos avatares. Pero llevamos casi cuarenta años desde que Jameson propuso sus claves para pensar la lógica cultural del capitalismo tardío y los funerales del modernismo continúan sucediendo, y vuelven a repetirse cuando ya nadie los espera. Una y otra vez nos recuerdan que la cultura, además de sus formas hegemónicas, tiene otras residuales y emergentes que ponen en crisis lo establecido. El legado de una «institución destituyente» parece ser parte de una promesa gonzaliana que el actual gobierno por momentos atinó a alimentar, cuando el 9 de julio de 2020 la Declaración de la Independencia fue leída en distintas lenguas originarias, o la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Cuando el presidente le dijo a su par Español que los argentinos veníamos de los barcos, faltó González para abrir distancia crítica interpretativa y responder dando lugar al plurinacionalismo inmigratorio de la nacionalidad argentina. Ya estaba internado. Cuando se levantaron opositores al gobierno cubano en la isla del Caribe, faltó González para hablar sobre el legado del Ché y la necesidad de la crítica. Sin embargo, ahí estuvo Diego Sztulwark ensuciándose las manos en cuanto medio lo llamó para decirlo. Después de la fotografía de la fiesta en la Quinta de Olivos faltó una columna de González; también faltó una que analice la derrota del peronismo en las últimas elecciones. Falta algo de ese barroquismo que ralentiza la lectura, que no acepta la mera comunicación asertiva y que no se pliega al flujo permanente de afirmaciones esclarecidas ni pretende confirmar las certezas del lector, sino todo contrario.
En noviembre de 1964 moría en Bahía Blanca el ensayista Ezequiel Martínez Estrada, cultor excepcional de la autonomía intelectual y la distancia crítica modernista. En 2013, González habló más de una hora sobre él, con la respiración incansable que aunque en junio se detuvo, sin embargo, sigue en el aire que otros respiramos por la oreja al escuchar su voz.
Pablo Luzuriaga
Buenos Aires, EdM, noviembre de 2021
Descubre más desde Escritores del Mundo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.